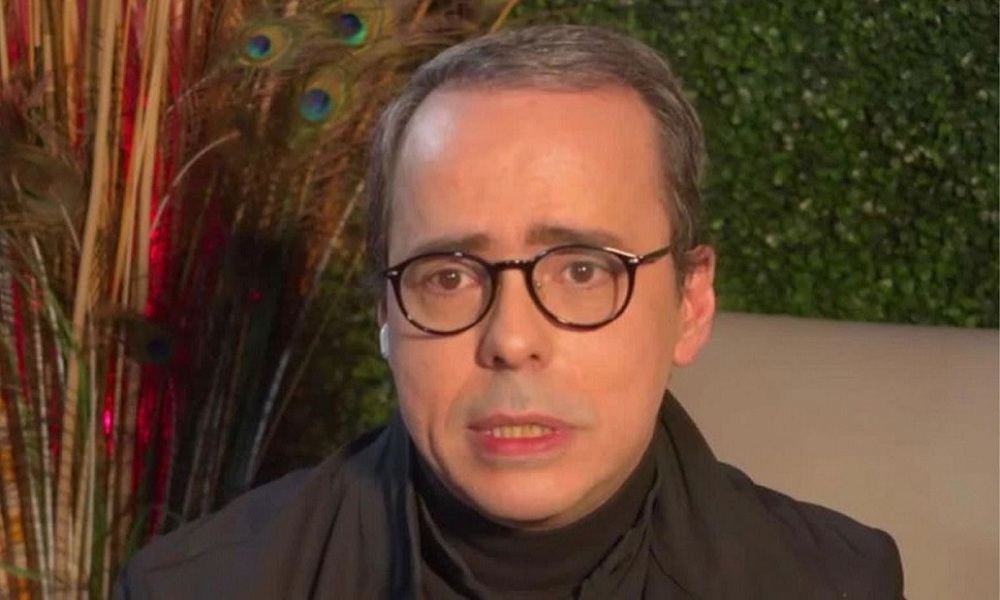Estudios etológicos muestran que esas constantes morales no son patrimonio exclusivo de la especie humana
Opinión.- La maldad ha sido siempre motivo de asombro y reflexión a lo largo de nuestra historia. Para ilustrar esa desconfianza, Hobbes rescató de Plauto el aforismo latino homo homini lupus (“el hombre es un lobo para el hombre”), sugiriendo que el instinto de supervivencia coloca al otro en posición de amenaza.
Del mismo modo, la frase “mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro”, atribuida a Lord Byron y a otros, condensa la misma melancolía ante nuestras propias imperfecciones.
En contrapunto, Rousseau defendió que el ser humano nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, de modo que propuso un contrato social para preservar nuestra bondad original. Sin embargo, aunque su teoría sentó las bases de la convivencia reglada, dejó sin responder cómo surgió la maldad dentro de comunidades formadas por individuos que, según él, partían de la pureza.
Para arrojar luz sobre el origen de la maldad dentro de nuestras propias comunidades, las ciencias sociales han documentado que lo que se considera “bueno” o “malo” ha variado enormemente a lo largo del tiempo y según la cultura. Prácticas hoy abominadas —el incesto, la esclavitud, la pedofilia o el asesinato— han sido toleradas e incluso celebradas en determinados momentos de la historia. Sin embargo, esa pluralidad normativa no implica un caos moral absoluto, pues detrás de la diversidad de costumbres se vislumbran invariantes de conducta que trascienden fronteras y épocas.
Al mismo tiempo, estudios etológicos muestran que esas constantes morales no son patrimonio exclusivo de la especie humana. En monos capuchinos se ha observado rechazo cuando un individuo recibe un premio más valioso por el mismo esfuerzo, y chimpancés y bonobos premian la cooperación repetida mientras sancionan la tramposa. Estas respuestas, junto con conductas de rescate o consuelo en perros y con demostraciones de ayuda entre animales de distintas especies, sugieren que la compasión, la equidad y el altruismo tienen raíces evolutivas compartidas.
Más aún, conductas de ayuda y defensa aparecen, incluso, fuera de los límites de una misma especie. Hipopótamos han intervenido para ahuyentar cocodrilos que amenazaban a crías ajenas, y en perros se han documentado gestos de consuelo tanto entre miembros de una manada como hacia personas en señal de angustia.
Estos testimonios coinciden con la propuesta de Jaak Panksepp, para quien las emociones de cuidado y apego son sistemas afectivos primordiales en el cerebro de todos los mamíferos, impulsando comportamientos de protección mutua.
Una muestra aún más sorprendente de esa capacidad moral no humana nos la dio Koko, la gorila que aprendió el lenguaje de señas. Cuando se le preguntó “¿qué es Koko?”, respondió “Koko, hermosa animal gorila”, revelando no solo auto-reconocimiento, sino un sentido de autoestima y estética propios. No es solo identidad “personal”, sino también sentido de pertenencia de especie.
Tienen sentido del deber y respeto de normas como lo evidencian los perros al observar las reglas de la manada animal y, más aún, las de la manada humana a la que se integran mediante el aprendizaje. He visto a muchos perros mostrar gusto por lo bello, sensibilidad que creíamos exclusivamente humana. Estas evidencias nos invitan a considerar que nuestra inteligencia y racionalidad, nuestra planificación y sentido moral forman parte de un continuum cognitivo compartido en el reino animal.
También estos hallazgos obligan a replantear los límites de nuestra comunidad moral y a cuestionar la jerarquía tradicional que coloca a la especie humana en la cúspide de las especies y dueña de un esquema de valores exclusivo. Si perros, primates e incluso ungulados muestran preferencias por la equidad, consuelan al afligido y defienden al más débil, resulta coherente extender nuestra consideración ética más allá de los seres humanos. Esto no significa equiparar todos los animales con personas en derechos jurídicos, pero sí reconocer que nuestro trato debe reflejar nuestra naturaleza común de sentir y valorar.
Al mismo tiempo, las investigaciones neurocientíficas ofrecen un andamiaje biológico para estas conductas, revelando que los circuitos de la oxitocina y las neuronas espejo presentes en cerebros de mamíferos y aves sustentan la empatía y la cooperación. La activación de áreas cerebrales homólogas en primates al tomar decisiones justas, o en perros al consolar a un compañero, demuestra que los procesos de evaluación moral y el reconocimiento de “fines en sí mismos” tienen raíces profundas en nuestra historia evolutiva.
A través de esta lente, la moral deja de ser una creación meramente cultural para convertirse en un fenómeno emergente de sistemas nerviosos que han aprendido a convivir y a protegerse mutuamente. El estudio de la evolución de las especies y las neurociencias nos hacen ver que no somos dueños exclusivos del mundo, ni los únicos inteligentes o racionales, sino que compartimos derechos de vivirlo, disfrutarlo y cuidarlo con otras especies.
@AsuajeGuedez
asuajeguedezd@gmail.com