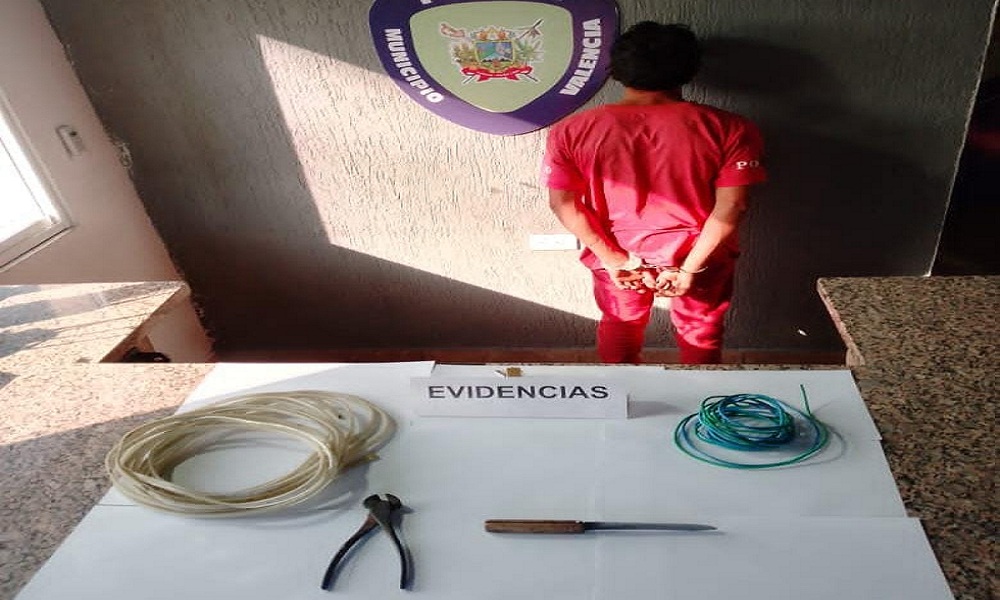La edad avanzada comenzó a ser un problema para la empleabilidad mayor que la carencia de conocimiento práctico
Opinión.- Mucho se habla del abismo comunicacional que hay entre las generaciones de mayor y de menor edad. El fenómeno no es nuevo, lo estoy escuchando desde la década de los setenta, cuando los baby boomers comenzamos a cuestionar que los de mayor edad tuvieran siempre la razón y quisieran ser nuestros únicos modelos de referencia, pero hoy ese abismo tiene cara de algoritmo.
Abuelos que crecieron en la era analógica y nietos que nacieron con pantallas táctiles en la cuna conviven ahora en mundos paralelos, separados por costumbres, lenguajes, velocidades y lógicas distintas.
Esta situación es bastante compleja. Tuvo como iniciadores la pérdida cada vez más acentuada de la familia como medio de socialización, siendo sustituida aceleradamente por las aulas, la calle y los medios de comunicación; la empresa como medio cada vez más importante para la formación del trabajo, y las grandes corporaciones como generadoras de nuevas tecnologías, aunque no las únicas.
El mercadeo se percató de la oportunidad comercial que significaban los jóvenes y su cultura: símbolos, estilos de vida, valores, música, y se “deificó” a la juventud como la edad ideal, dejando de ser los de mayor edad las referencias sociales y culturales más importantes.
La edad avanzada comenzó a ser un problema para la empleabilidad mayor que la carencia de conocimiento práctico. La innovación pasó a ser más prestigiosa que la experiencia. Hoy las diferencias afectan lo político, laboral, educativo, cultural, muy notablemente lo comunicacional, y nuestras posiciones ante el medio ambiente y los grupos sociales antes estigmatizados: las minorías étnicas, religiosas y de género. Hoy las variables que más fuertemente motorizan esos cambios son la tecnología y las redes sociales. Los efectos de la emergente IA están por verse.
Los jóvenes éramos en los sesenta-setenta la mayoría de la población; hoy, los de mayor edad, tendemos a ser el grupo predominante demográficamente y nos convertimos en la generación que no se entendió muy bien con sus padres y abuelos, y ahora tampoco lo suficiente con sus hijos y nietos.
Antes éramos dos generaciones en conflicto: silent y baby boomers; hoy somos cerca de cinco generaciones simultáneas (Silent, Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z), que compartimos y pugnamos por y en la calle, el trabajo, el hogar, la escuela, y que tenemos diferentes modos de entender la vida y manejarnos con un universo de artefactos que no todos podemos usar con la misma destreza.
Las repercusiones son inmensas. La hiperfragmentación de los mercados y espacios de encuentro, la divergencia cultural y perceptual, así como los lenguajes y estilos de vida generacionales, están creando prioridades distintas, cuando no contrapuestas; el abandono de las tradiciones y la participación política, y la distinta valoración de lo político; la obsolescencia de los conocimientos, habilidades y capacidades laborales; la aparición de nuevos retos y ritos, perfiles laborales, artefactos novedosos que exigen adaptaciones que las generaciones mayores no pueden gestionar tan eficazmente como los más jóvenes.
Un universo de extranjeros que parecen hablar el mismo idioma, compartir el mismo espacio y sociedad, pero que en verdad habitan realidades distintas, hablan lenguas diferentes, valoran de modo disímil el tiempo, el compromiso, así como los nexos y responsabilidades familiares.
Hasta el siglo XIX la célula básica de la sociedad fue la familia; durante el siglo pasado fue la empresa; hoy el teléfono celular no es solo el punto nodal de la sociedad, sino de la identidad y certificado portátil de ser: no tenerlo genera angustias existenciales, peores que la pérdida del trabajo, la pareja o la cédula. La familia real de los más jóvenes son sus nexos virtuales.
Ante este escenario de fragmentación por realidades paralelas, surge la necesidad de gestionar la brecha generacional para romper el desencuentro y aprender a convivir con nuestras diferencias, enriqueciendo la convivencia mediante la comprensión mutua. Se trata de reducir sus efectos y evitar que se convierta en una barrera insalvable entre quienes comparten el mismo tiempo histórico, pero no siempre la misma percepción ni capacidad de adaptación.
Gestionar la brecha exige diálogo intergeneracional, educación empática, apertura tecnológica y reencuadrar los espacios que nos separan en lugares de encuentro donde cada generación aporte su mirada. Por ejemplo, la UCAB promueve un curso de verano sobre IA para personas mayores. Las experiencias comunes crean lenguajes compartidos, donde las mismas palabras pasan a significar lo mismo y construir una historia entre todos. Por cierto, la misma lección que debemos instrumentar en lo político.
@AsuajeGuedez
asuajeguedezd@gmail.com